Las crónicas de Bernhard. Primera parte: el auge de un héroe.
Era una plácida tarde de otoño, con el cielo gris uniforme; con las cosechas recogidas, Bernhard tenía tiempo libre. Le gustaba reparar herramientas y arreglar su granja. Estaba orgulloso de ser un pequeño propietario de tierras y no tener que labrar las de otro. Ahora estaba arreglando una azada, con cordones de cuero, para reforzar el maltrecho mango. Acabó el trabajo. Bien, creo que puede resistir unos cuantos golpes más; pensó Bernhard.
Su esclavo, un viejo romano, al que mantenía más por cariño que por utilidad; le sacó de sus pensamientos.
—Vienen jinetes por el camino, amo.
Bernhard entrecerró los ojos para agudizar la vista. Cuatro jinetes llegaban por el camino de tierra. Los dos primeros eran claramente guerreros visigodos, con sus petos de cuero, sus espadas y sus escudos, montando sobre caballos de color marrón oscuro. Detrás suyo a lomos de un corcel rojo, con una marca redonda y blanca entre los ojos, venía una figura encapuchada, envuelta en un hábito color gris. La figura de su lado era pequeña y frágil, en apariencia, envuelta en una capa marrón teja, montando una yegua color gris.
—Vete dentro —murmuró a su esclavo Bernhard.
Todos los jinetes pararon al unísono, excepto el caballo rojo que relinchó y movió las patas delanteras a uno y otro lado. Caballo nervioso, pensó el joven Bernhard. A pesar de sus 16 años, su sabio padre le había enseñado a fijarse en los detalles.
—Buenas tardes, Bernhard hijo de Rhodwulf.
—Bertraan… —saludó el visigodo poniéndose en pie.
—Sabes que me cambie el nombre a Bartolomé, cuando fui bautizado. Es más bíblico —apostilló el hombre del caballo rojo, quitándose la capucha y mostrando sus muchos años.
—Y da mejor impresión entre la jerarquía del clero —respondió a su vez el joven.
El hábito eclesiástico no lograba esconder que a sus 51 años, Bertraan seguía siendo un guerrero, y la espada a su costado lo demostraba.
—Hemos
recibido cierta información —dijo mientras su mirada de rapaz se clavaba en
el muchacho—. Dicen cosas malas de ti.
—La gente se aburre mucho. A los necios les encantan las habladurías —respondió cauto Bernhard.
—Bueno,
esta fuente debe de tener credibilidad para ti —a un gesto del sacerdote, la figura de
su lado se quitó la capucha. Era una preciosa chica rubia, pequeña para ser
visigoda, y en su nervioso rostro redondo se leía inquietud.
Bernhard, se paró a respirar durante unos segundos, y murmuró.
— ¿Hild? Eres mi prometida. ¿Cómo has podido?
—Temía
por mi alma inmortal, Bernhard. Solo tienes que retractarte en público y
confesarlo; solo recibirás unos latigazos —se excusó con voz temblorosa.
—Me
temo que he cambiado de opinión, hija mía —corto con malicioso semblante el sacerdote—. No
va a quedar más remedio que la pena de muerte.
Los ojos
azul zafiro de Hild se abrieron de par en par.
—No
podéis hacer eso. Solo celebró fiestas antiguas, me prometisteis…
—Mi
pobre e inocente Hild —cortó Bernhard—. El nuevo obispo quiere las
tierras de mi familia. Se ha encontrado plata, y ve la ocasión de incrementar
su fortuna. Pero mi hermano mayor se negó a venderlas. Ese es el verdadero
pecado —explicó
sarcásticamente.
—Insolente —exclamó Bertraan—. No obstante, sin duda un donativo por parte de tu familia, que demuestre su lealtad al redentor. Quizás unas tierras, aliviarían la condena —continuó, reclinándose hacia delante sobre la silla. Enderezándose repentinamente, empezó a proclamar con voz solemne—. Bernhard, hijo de Rhodwulf, se te acusa de traicionar la única fe, del único dios, de realizar ritos heréticos…
—Ser fiel a los viejos dioses de mi pueblo y a las creencias de mis ancestros —cortó Bernhard en un tono más alto—. Honrando los ritos aprendidos y trasmitidos desde la primera generación.
Los dos hombres se clavaron las miradas. Hubo un silencio largo, solo se oyó el graznido de un cuervo en la distancia.
—Vendrás
por las buenas o por las malas.
Bernhard dio un largo suspiro, y bajando la mirada, adelantó las manos y juntó las muñecas en señal de sometimiento. Uno de los hombres de Bertraan desmontó y se dirigió al joven con una cuerda en las manos. Cuando estuvo cerca, Bernhard alzó las manos agarrando su cuello por la parte de atrás, al tiempo que su rodilla derecha se hincaba brutalmente en la virilidad del guerrero. Al caer este, Bernhard agarró su azada, que había dejado con el mango levantado, y aferrando el mismo, enganchó con el cabezal el cuello del otro jinete, antes de que sacara la espada. Con un fuerte tirón el hombre dio con sus huesos en tierra, plano sobre la espalda. El guerrero boqueó buscando aire, pero lo que entró por su boca fue el mango de la azada. El otro guerrero comenzaba a incorporarse, cuando la hoja de la herramienta golpeó bestialmente su cuello por detrás, seccionando la espina dorsal.
Bertraan había sacado la espada, pero decidió huir, espoleando su corcel por el sendero hacia adelante. Bernhard lanzó la azada a un lado, y una sonrisa afloró entre su rubia barba al pensar; sí, esta azada todavía puede aguantar unos golpes. Recogiendo la espada de un oponente, montó en su caballo, y fue tras el sacerdote. Le sacaba ventaja, pero estas eran sus tierras, y él conocía el terreno. Galoparon ambos por los campos vacíos, ignorando otros senderos que cruzaban el usado. Entonces el joven sonrió. Como esperaba, Bertraan había seguido recto, conocía bien ese camino que acababa en la linde de un bosque.
Galopar por un bosque cuando las raíces y piedras están ocultas por la hojarasca del otoño es una locura. El sacerdote dio la vuelta a su montura y se encontró de frente con su furioso perseguidor.
Ambos se miraron a los ojos. Los de Bertraan azul claro. Los de Bernhard azul oscuro. La brisa removía el pelo rubio y suelto del joven, largo una mano por debajo del cuello, en contraste con la afeitada cabeza del veterano guerrero. Sus barbas, cuidada y corta la del perseguidor; una enredadera gris la del perseguido. No podían ser más diferentes, y sin embargo tenían una cosa en común, que garantizaba un desenlace sangriento. Su furia bárbara.
El sacerdote emitió un gruñido y cargó. Bernhard gritó y urgió a su montura hacia adelante. El primer choque fue potente, pero solo dio como resultado chispas y esquirlas metálicas. Ambos contendientes giraron sus monturas y chocaron otra vez. El segundo fue menos intenso pero más prolongado, hasta que Bernhard bajó con destreza la espada y el acero casi cercena los dedos de la mano izquierda de Bertraan, la que manejaba las riendas. Pero este último haciendo gala de su mayor experiencia, usó el hueco en la defensa que ese ataque requirió, para dar un fuerte tajo en el brazo derecho de Bernhard.
Tras esto, los dos adversarios se miraron sopesando la situación. Estaba claro que el joven llevaba la peor parte. Aguantaba bien, pero la herida del brazo había afectado músculo y tendones. Sus golpes se volverían más débiles rápidamente, cuando la adrenalina no pudiese compensar el daño. Sin darle tregua, el sacerdote cargó otra vez. Resistió a duras penas el choque, y de repente, una idea vino a su cabeza. Caballo nervioso recordó, mientras miraba la maltrecha mano izquierda de Bertraan. Logró zafar su hoja de la de su oponente, para dar un inesperado golpe con lo plano del arma, justo entre las orejas del caballo rojo.
Al instante el animal se irguió a dos patas con los ojos desorbitados y relinchando. El sacerdote con la mano malherida, no pudo sujetar las riendas, y cayó al suelo con un grito de dolor. El rojo corcel echó a correr por la linde del bosque hacia el sur. Bertraan intentaba levantarse torpemente, claramente aturdido, mientras se agarraba el brazo derecho que se le había roto en la caída. Bernhard sabía que debía terminar el trabajo, pero su brazo estaba cada vez más débil. En ese momento, su rápida mente trazó un plan.
El joven visigodo espoleó a su caballo al galope y pasando junto al atontado sacerdote, aferró firmemente la capucha de su hábito. Bertraan fue arrastrado durante unos trescientos metros. Bernhard apretaba los dientes, ignorando el dolor. Solo un esfuerzo más. A pocos metros, en dirección norte, pasando la linde del bosque; estaba lo que buscaba. Una tajada de carne en el suelo, aparentemente sin propósito alguno; olvidada.
Bernhard calculó sus movimientos con precisión. Cualquier error sería fatal. Hizo a su montura parar bruscamente, al tiempo que la hacía girar los cuartos traseros hacia adelante, tirando hacia la izquierda de las bridas. Eso le dio a su lanzamiento inercia suficiente para que el sacerdote volara casi tres metros, hasta caer en el suelo. Con un gran crujido y levantamiento de polvo, la tierra se lo trago. Bernhard lo había arrojado a un profundo foso con estacas agudas como colmillos de fieras. El joven sabía que por allí estaría la trampa, pues unos pastores celtibero-romanos le habían pedido permiso para ponerla, ya que un oso salía recientemente del boque por esa zona, y hacía estragos entre sus rebaños.
Una bestia codiciosa por otra, parece justo; pensó Bernhard. Mientras se acercaba al borde del foso. Allí, en aparatosa postura, yacía el sacerdote ensartado por media docena de estacas.
El joven reflexionó sobre su situación. No podía regresar a por nada, Bertraan podía haber dejado más hombres en retaguardia. No podía buscar ayuda de sus hermanos, estaban muy lejos luchando contra los suevos. Esa rata de Bertraan, había escogido bien el momento. Inspeccionó las alforjas. Comida, agua, útiles diversos… Bernhard puso a su nuevo caballo a trote y se adentró en el lóbrego bosque.
Continuará…



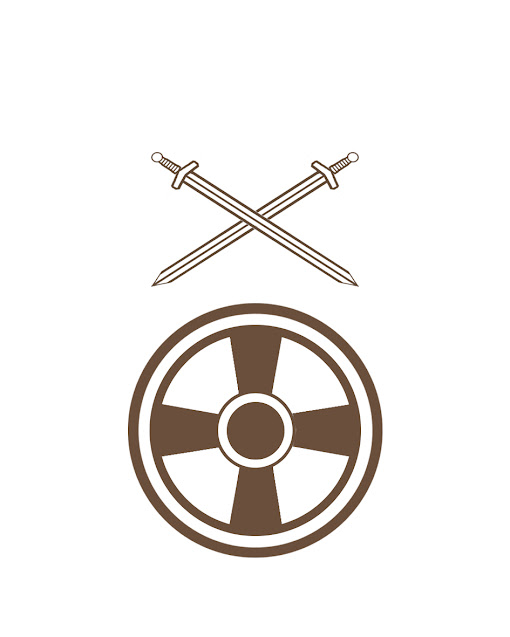

Comentarios
Publicar un comentario